La fiesta de la limpia de la acequia
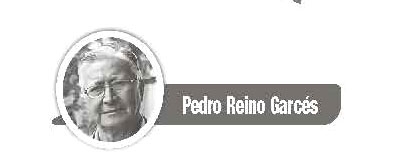
Tuve la experiencia de ser presidente del canal de riego Ambato – Huachi – Pelileo, sistema que distribuye el agua del río Ambato hacia la zona sur oriental de la provincia de Tungurahua, que en tiempos de sequía se conflictúa hasta llegar a los trámites legales. Lo que quiero comentar está ligado a la “interculturalidad” de los pueblos a los que da servicio el canal: hay comunidades indígenas como los salasacas y los indígenas de Picaigua que se entremezclan con los mestizos de Huachi, Montalvo (Alobamba), Cevallos (Capote) y Pelileo. Frente a una limpia de acequias, había que entender que hace un poco más de 20 años, actuaban con diversidad de actitudes frente a los trabajos, como por ejemplo eso de llevar grupos de músicos salasacas a que estén tocando mientras los demás trabajaban en la limpieza con azadones, palas, machetes y barras. La exigencia de los directivos mestizos era de no entender que los músicos también devengaban peonaje. Claro, lo que no se entendía es la ritualidad perdida o acarreada de supervivencia de la tradición simbólica aborigen. Se decía que el músico no había trabajado.
Ahora leo a Thomás Barthel (1959) que habla de rituales de la limpia de la acequia en un pueblo llamado Socaire, al norte de Chile, en las regiones del desierto de Atacama hacia los flancos montañosos que colindan con Argentina. Este pueblo a 3.500 msnm que no pasa de mil habitantes aproximadamente, tiene dos fiestas principales: el 24 de agosto en honor a San Bartolomé, y el 14 de octubre que es la FIESTA DE LA LIMPIA DE CANALES.
Ahora pienso en las similitudes de los rituales. Se nombra en Socaire “dos jueces de aguas” que ordenan las secciones a limpiar. Cada familia limpia un tramo de canal de acuerdo a su superficie de riego en su terreno. Lo curioso es que realizan un ritual llevando una botella de chicha por familia para ofrendar a las montañas de donde proviene el agua. Cada montaña es ofrendada con una botella en particular por familias distintas. Los campesinos conocían los nombres de las 5 y hasta 15 y más montañas que el director del ritual debía ofrendar, en agradecimiento a la provisión de lluvias para la cuenca hidrográfica. Entre los laberintos y precipicios han hecho una especie de adoratorio con círculo de piedras, no más “para 40 individuos” seleccionados que participan del ritual, antes de volver a juntarse con los miembros de la comunidad. En el ritual se toca música que imita el ruido del agua. Durante la noche que pasan en la limpia de la acequia, el Oficiante canta una canción en idioma nativo y reza una letanía. Se invoca a las montañas las cuales tenían nombres de sus antepasados.
Después de la limpia del canal, se integran a las comunidades que esperan a los trabajadores en un punto determinado para ofrecer comidas y artesanías.
Si entendemos que los salasacas iban con músicos y danzantes a la limpia en los tramos asignados, bebían su chicha y su aguardiente, ¿no estábamos ante una tradición mítico religiosa acarreada desde esos confines del Tahuantinsuyo? Ahora creo que es muy tarde para volver sobre lo perdido, y es el hecho de que el campesino y el mismo indígena, se ha desvinculado de ver en las montañas a la divinidad. A una limpia de una acequia no se debe ir por no pagar una multa, sino por ese derecho de amar a la naturaleza y defender el agua en su estado de pureza. El cristianismo les quitó a sus dioses y metió al campesinado a adorar a sus dioses metiéndose en las iglesias. (O)
