Resquebrajamiento de los ayllus tomabelas. 1773
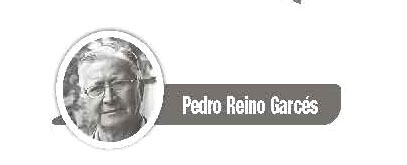
El sacerdote Mario Cicala por 1771 habla de “Santa Rosa” y la refiere como una “región habitada casi en su totalidad por indígenas.” Justamente advierte que se ha establecido antecedentemente“un curato extensísimo que abarca los anejos de Pataló, Pilagüín, Chiquicagua, Pacobamba, Cunug yacu y Llangagua. La renta anual del Párroco supera los 2.000 escudos, aunque muchos creen que llega a los 2.500 escudos. Comienza la parroquia en las faldas del otro lado del monte Carhuairazo, a dos leguas de la población de Santa Rosa, aunque en línea recta apenas hay la distancia de media legua. Santa Rosa dista de Ambato una legua…” (Cicala, p. 383). (Para aclarar un tanto esto de los escudos como moneda hay que decir que se acuñaban de oro y de plata, y que en uno de sus lados tenía un escudo y que equivalía a 16 reales de plata. Un escudo de oro tenía 3.4 gramos de oro, que en 2025 vale un promedio en dólares de $ 80, cada gramo) (¿Unos 360.000 dólares actuales es lo que ganaba el párroco?).
En términos territoriales los ayllus indígenas tomabelas comprendían la etnocultura de las actuales parroquias de Santa Rosa, Juan B. Vela (Patahaló), Pillagüín y Simiatug que se vinculó a la provincia de Bolívar. Desde la Colonia, que es desde cuando se puede rastrear su historia escrita, de entiende por deducción de documentos que las etnias o ayllus estaban vistas como de llagtayus, es decir de pueblos originarios de lengua quitu-pantsalea; y de mitimaes traídos por la conquista inca como quichua hablantes y de lenguas de sus regiones de procedencia. A estos se los conoce como huaira apamushcas (traídos por el viento).
Parte de la historia indígena de esta territorialidad hay que estudiarla en un dato según el boletín # 34 del Archivo Nacional de Historia, 2008, p. 695, de 11 de agosto de 1794 donde constan una “Reclamación de los caciques de Santa Rosa en la jurisdicción de Ambato, por haberse agregado a la jurisdicción de Guaranda la hacienda de Llangahua y las tierras de Pacobamba y Yana yacu, donde trabajan los indios de su comunidad, creando problemas para la asistencia a su doctrina y el pago de tributos”.
Dice Cicala al hablar de Cunuc-yacu, Llangagua y Pilagüín: “He recorrido en dos días todo el sector de Pacobamba (por una orden emanada desde Quito), para hacer una inspección sobre el lugar, a fin de poder dictar sentencia en un litigio de límites seguido por algunos años, con del doctor Antonio Lara, comisario de la Santa Cruzada en Ambato, quien me solicitara actuar de juez, por lo que una vez hecha la escritura de compromiso entre el P. Rector Luis Pedro José Milanesio y el Doctor Lara, me vi en la necesidad de ir en persona para hacer una inspección del lugar y examinar los límites registrados en las dos escrituras y luego con el resultado de la inspección dicté la sentencia a favor del Dr. Lara, la cual vista por el Provincial y el Rector quedaron plenamente satisfechos y la suscribieron.”(Cicala, p. 381). Digamos entonces que aquí queda la constancia de las desmembraciones de una época de la integridad territorial de Santa Rosa de los tomabelas, puesto que hay curiosas etnias o dinastías que pueden darnos otros derroteros.
Lo que no dice Cicala es que el litigio fue entre el cura Lara, apoderado de Pilagüín, con el cura Thadeo Francisco Dávalos y Aguirre cura de Santa Rosa, cuya enemistad fue sembrada con odios a la gente que quedó dividida en dos bandos, de acuerdo a documentos coloniales que personalmente los llevo registrados. Las sotanas en pelea hizo que las comunidades de Pilahuín dejaran sin agua de acequias a las de Santa Rosa. Creo que este resquebrajamiento debe estar superado. (O)
