Laberintos lingüísticos sobre los ayllus incas
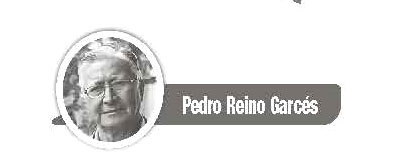
“… negamos la posibilidad de usar en forma directa los datos que los cronistas presentan como datos históricos” dice Tom Zuidema, 1989 en su libro sobre los incas y la cultura andina titulado Reyes y Guerreros. Con semejante advertencia, nos quedamos con el mito y las verdades a medias como sustento de lo que nos ha llegado como noticia de una cultura, de la cual de alguna manera directa, tomamos parte. Si el mito se nos muestra como terreno de evidencia, el quebradero de cabeza tiene que ver con el análisis y la reflexión que toca hacer al historiador-crítico, distanciado del historiador-narrador o historiógrafo que tan solo va dejando constancia de los sucesos.
Los terrenos donde se han levantado los mitos son los arqueológicos, los lingüísticos, los políticos, los sociológicos, los antropológicos y los propiamente reconocibles como alegórico-simbólicos (parecidos a los bíblicos).
Pongamos un enfoque a la estructura socio-política al tratar del “ayllu”/aillu. Esta voz quichua hace referencia a la “estructura agraria” o al linaje de un grupo étnico, según un diccionario común y corriente. La palabra tiene algo de “primitivismo” ligado a un tronco familiar. Pero el caso es que el investigador Zuidema me hace notar que “ayllu hace la distinción entre ayllus endógamos y exógamos. Esto quiere decir que una cosa es sentirse parte de un grupo, y otra significación tiene cuando es visto desde fuera. Además advierte que en unos casos son de significados territoriales y hay otros que no son territoriales. Se me ocurre entonces que hay “ayllus llactayos”, y hay otros “ayllus huayra apamushcas”.
¿Para qué nos sirve esto? Pues en el estudio de nuestras comunidades indígenas, conviene establecer los vínculos de parentesco entre indígenas que son “propios del lugar” (llagtayos), los verdaderamente ancestrales; diferenciándolos de los “traídos por el viento” de la historia (Huaira apamushcas) migrantes que se dicen tener derechos sobre territorialidades que no están en sus raíces ancestrales, sino como asentados tardíos.
Zuidema explica que “La palabra ayllu está probablemente relacionada a ullu, “pene”, en quechua. En el sur del Perú en una aplicación más amplia, significa también bolas o boleadoras…El ayllu se refiere aquí a una parentela de procreación, e incluye a su progenitor” (p. 78). Visto el término como tal se expone, el ayllu es un concepto de línea patrilineal jerárquico, muy interesante para algunas culturas andinas, donde las dinastías no solo eran masculinas, sino también matrilineales que se hacían respetar. Los aillus guardaban razonamientos jurídicos para herencias territoriales, cacicazgos y designaciones de jerarquías de influencia comunitaria. Con decir que hasta ahora se organizan los ayllus con fines rituales. Esto da a entender que hay ayllus con fines políticos.
Queda una intriga para la investigación. Las huellas de los antiguos ayllus han quedado como apellidos como actuales designativos, puesto que los indígenas no los usaban en tal sentido, sino como un vinculante semántico. Es probable que más bien estos designativos hayan sido geográficos, y sobre todo metafóricos.
Del ayllu saltemos a la “panaca”: La organización de la panaca también parece constituirse de acuerdo a este modelo: Cada gobernante del reino fundaba su propia panaca, integrada por sus descendientes. Él como fundador, se había casado con su hermana por parte de padre y madre y, como tal, él y su esposa pertenecían a un linaje que era tanto patrilineal como matrilineal (pues todos sus antepasados se habían casado también con su hermana carnal, a diferencia de todos los otros mortales); el gobernante del reino, dentro del sistema social jerárquico, se ubica en el mismo lugar que el dios Viracocha en el sistema cosmológico, también con un sentido jerárquico. Los descendientes del gobernante del reino pertenecientes a su panaca, bajaban un rango en la jerarquía social en cada nueva generación, hasta que sus tataranietos devenían nobles “de los comunes”, como dicen las crónicas. De aquí ya no podían descender más”. (p. 44). (O)
